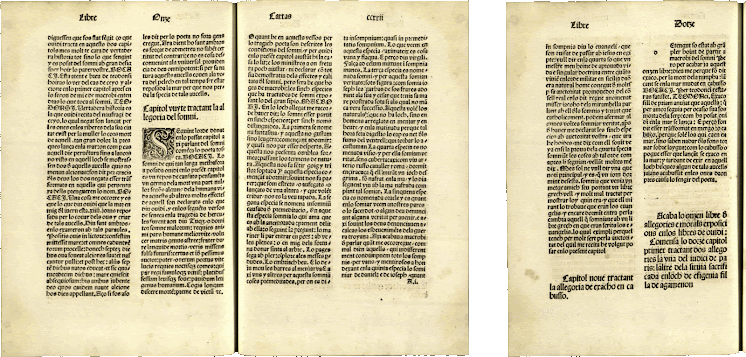Mercedes de Orriols
Fue a principios de 1920 cuando mi padre, el también poeta y dramaturgo Álvaro de Orriols, conoció a Federico García Lorca. Como muchos jóvenes poetas, todos se reunían en los cafés literarios cercanos de la Puerta del Sol, en Madrid. En esas tertulias tan famosas del Levante, el Pombo, el Gijón, el Universal o el Colonial, donde pontificaba Rafael Cansinos Assens, que todos admiraban, escuchaban a los grandes maestros de la literatura y compartían buenos momentos de amistad.
Número de Los Quijotes, 1918. Exilio de la família d'Orriols; dibujo de Àlvar d'Orriols, 1939
Mi padre siempre recordaba la figura de Federico, invariablemente contento, cuando les decía a todos: “A ver, ¿quién ha escrito la última poesía? Que la recite”, y, cogiendo una silla, invitaba a que se subiera el que fuera; otras veces le tocaba a él declamar su último poema y pertinazmente todos aplaudían. Lo pasaban muy bien.
Todos sabemos que en esas tertulias asistían también Valle-Inclán, los hermanos Antonio y Manuel Machado, Ramón Gómez de la Serna, Jorge Luis Borges, Rafael Alberti y muchos más... con quienes, mi padre, conservó amistad.
Fue una época muy bonita la que vivieron, donde nada dejaba presagiar todo lo que vendría después. Mi padre, gran admirador de Federico García Lorca, toda su vida lo recordó con mucho afecto y siempre evocaba esos momentos tan felices que pasaron juntos; una persona tan cordial, tan alegre y tan encantadora con todo el mundo. Le entristeció mucho su muerte tan injusta.
En recuerdo a su memoria quiso hacerle un homenaje traduciendo parte de su obra al catalán y también al esperanto. Al conocerle a él, conocía muy bien su estilo, su amor por el teatro, su sensibilidad y lo profundo que era en todo.
Seguramente que nunca se le hubiera ocurrido a ninguno de los dos pensar que un día estarían unidos sus dos nombres por las obras de Federico.
Los dos, entonces, compartían los mismos objetivos: llegar un día a la Gloria.
El destino se comportó mal con los dos. Para Federico, la vida se truncó a sus 38 años; una vida que nunca debía haber sido segada, y, para mi padre, que vivió hasta los 83 años, una vida en el olvido de un exilio en Francia, que duró 38 años, hasta su muerte.
De esa amistad que tuvieron en esos años de juventud, soñadora de éxitos, quiero que perdure en estas obras la pasión que los dos sentían por el teatro.